
Aquel aciago 23 de febrero de 1981, en el que la incipiente democracia española fue amenazada por un golpe militar, en el fondo de opereta, ya queda muy lejos. Sus protagonistas purgaron hace tiempo las sentencias definitivas falladas en casación por el Tribunal Supremo, aunque quienes alentaron aquel intento desestabilizador desde la llamada ‘trama civil’ y sus aledaños políticos, todavía sigan ocultos en un entresijo de sombras, intuido por el analista perspicaz pero sólidamente resguardado por el conformismo y la hipocresía que caracterizan a la sociedad española.
En paralelo, también han transcurrido treinta y cinco años de convivencia nacional que, con sus más y sus menos, no han dejado de asentar el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978. A estas alturas de la historia, no parece, pues, que merezca la pena seguir enfangados en la estéril tarea de desvelar o perseguir culpas inconfesas de un suceso ciertamente lamentable y rocambolesco, perdido, como otros todavía más repudiables, en la frágil memoria ciudadana.
Quizás la opinión más concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I escribió con tanta prudencia como sabiduría: "Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada (...). En ocasiones, el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla".
La autorizada propuesta de Fernández Campo, aconsejaba desistir de buscar la revelación absoluta y olvidarse del muro insalvable contra el que desde hace siete lustros se estrellan todos los que intentan encontrar las piezas que faltan del rompecabezas golpista, incluidos los gratuitos exegetas de los Servicios de Inteligencia de la época y de la propia Corona, sin más resultado que abundar en la confusión generalizada de los hechos. Un remanso en la interpretación del suceso todavía más justificado cuando la figura protagonista de Juan Carlos I ya ha cumplido su misión histórica y goza de un meritorio descanso.
A esta distancia del 23-F, parece obvio que remover su trasfondo es una labor sin sentido, como tampoco lo tiene el reiterar de forma machacona todo tipo de exoneraciones, propias o delegadas y, a menudo, falsas. Los hechos ya están vividos e intentar rescribirlos, sea con renglones derechos o torcidos, cada vez importa menos. Esa es la realidad.
Las sombras de las sospechas están donde están, ocultas en los ‘silencios del 23-F’, incluido el de los protagonistas, arrepentidos y no arrepentidos, y por supuesto el de quienes quedaron más allá de la verdad juzgada. Y, en algunos casos, con nombres propios de relevantes trayectorias, fruto quizás del agradecimiento por los servicios prestados y la desmemoria mantenida de forma disciplinada o tan sólo interesada.
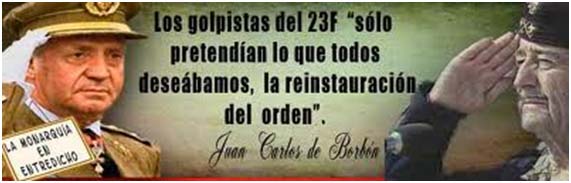
Pero, si eso es así -o si conviene que así sea-, ¿por qué extraña razón se sigue estigmatizando desde los partidos políticos al estamento militar en razón de aquella, cuando menos, confusa causa…? A nadie se le oculta que esas mismas sombras de temores golpistas, infundados pero aún latentes, como el rescoldo de una brasa lista para ser avivada a golpe de interés partidista, fueron las que hace diez años, en enero de 2006, propiciaron el cese fulminante del teniente general Mena por orden del gobierno socialista, sólo por alinearse con la España constitucional en un discurso castrense.
¿Y qué se puede decir del arresto y destitución en febrero de 2008 del coronel Fernández Navarro de los Paños, justo en las vísperas del 23-F (y en la antesala de una reñida campaña electoral), acompañado, como se acompañó, de tanta orquestación mediática…? ¿Y cómo interpretar también el expediente abierto en el mismo momento al general de brigada Blas Piñar y con la misma intencionalidad política subrepticia…?
Luego se sucedieron los casos del general Pontijas, del general Chicharro…, todos ellos más o menos perseguidos tanto por el PP como por el PSOE sólo por significarse en defensa de los mismos principios e intereses nacionales que, apurados por la amenaza del secesionismo y la desvertebración del Estado, ahora asumen los líderes de ambos partidos con aires de soflama, envueltos en un patriotismo de ocasión antes oculto.
La sospecha es libre, pero también justa sólo cuando está documentada. Y lo que parece quedar del 23-F es el estigma que aún mantiene a las Fuerzas Armadas extramuros del sistema democrático, evidencia bien palpable en el tratamiento legislativo y presupuestario que reciben día a día. Y peor, si cabe, sometidas a la observación inquisitorial de los mismos políticos que no supieron estar a la altura de las circunstancias antes, durante y después de aquella intentona golpista, abortada en primera instancia por la propia lealtad constitucional del conjunto de la institución militar.
Para superar esta injusta situación, cierta aunque poco visible fuera del entorno castrense, y no tropezar otra vez en la misma piedra, lo que el futuro nos exige en estos momentos de debate sobre regeneracionismo y reformas políticas, es seguir promoviendo al militar como un ‘ciudadano de uniforme’. Y también asegurar la plena democratización de los Servicios de Inteligencia, única institución del Estado democrático que quedó al margen de los consensos generalizados en la Transición.
Parodiando una sentencia atribuida a Winston Churchill, nuestras Fuerzas Armadas parece que tienen tres clases de enemigos: enemigos sin ton ni son, enemigos a muerte y políticos necios. A estos últimos, anclados en el anatema del 23-F, hay que recordarles, por si llegaran a entenderla, una atinada apreciación de Ortega y Gasset: “Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de un ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales”.
Fernando J. Muniesa